Los Andes merideños a la llegada de los conquistadores: Breve descripción geohumana
Rubén Alexis Hernández
El año 1558 marcó el inicio de la conquista y colonización española de lo que es hoy el
estado Mérida, y aunque los invasores no hallaron una tierra rica en metales preciosos,
cuya búsqueda era el principal objetivo originario, sí “descubrieron” un
territorio poblado por miles de indígenas, con extensas superficies cultivadas y cultivables,
con ecosistemas diversos, y con otros elementos y aspectos favorables para la ocupación
espacial permanente. Entre otras cosas, los europeos observaron la adaptación ingeniosa
de los naturales a ciertas adversidades geográficas, y cómo éstos tenían cultivos en
laderas y en zonas semiáridas, por ejemplo. A continuación citamos a los cronistas
Pedro Simón y Pedro de Aguado, mencionando aspectos geohumanos de los Andes
merideños a la llegada de los españoles:
1) “(…) se fueron derechos a las poblaciones que los españoles llamaron de la
Lagunilla, al principio de ella, que en lengua de los naturales es llamada
Zamu (…) mucha poblacion que por allí había, toda junta, por sus barrios,
muy acompañada de grandes y fructíferos arboles en que entraban curas,
guayabas, guaymaros, caymitos, ciruelos, piñas y otros generos de arboles
(…), juntamente con esto tenían junto a sus casas hechos muchos corrales en
que criaban paujies, pavas y tortolas y otros muchos generos de aves de
diversos colores (…), los indios en su manera de vivir, traian sus personas
ricamente aderezadas con mucha plumajería y cuentas blancas y verdes, y
mantas de algodón (…)por respecto de cierto lago o laguna que estos indios
tienen en su tierra, la cual, por las muchas tierras salobres que la cercan y
hacen lago, se cuaja en el asiento y suelo de ella un genero de salitre muy
amargo (…). El efecto para que los indios quieren este salitre es
principalmente para comer, aunque en diferentes maneras se come; porque
unos lo comen con echayo en lugar de cal (…), este salitre, que en su propia
lengua llaman xurao (…)” (Pedro de Aguado, “Recopilación historial de
Venezuela”, en Fuentes para la Historia Colonial de Venezuela, pp.401-402).
2) “(…) descubrió el valle de las acequias, que llamó de Nuestra Señora, el cual
aunque muy doblado y aspero era muy poblado de naturales (…). Los indios
de este valle de Nuestra Señora, de quien voy a tratar, por causa de ser su
tierra seca de pluvias y no tener a sus tiempos la abundancia de aguas que
para sus labores han menester, enseñados de la sabia naturaleza y de su
propia necesidad, se dieron desde el tiempo de sus mayores a abrir la tierra y
hacer por ella muy largas vias y acequias, por donde el agua que muchos
arroyos que avarientamente llevan, se despenda y reparta entre toda la tierra
que ellos cultivan y labran (…); pone admiración el mirar y considerar que
gente tan barbara y que carecen de herramientas y otros ingenios que para
semejantes edificios son necesarios, tuviesen hechas tantas y tan buenas
acequias (…), hasta ahora no se ha hallado que todo este valle tenga nombre
propio, sino como poco ha dije, cada barrio o pueblo de indios tiene su
nombre y apellido” (Pedro de Aguado, ob. cit., p.406).
3) “Y cierto en los rastros que yo vi, cuando pasé por estas tierras, me parece
aun corta esta relación, pues se da bien a entender ser asi, de ver que con ser
tierras muy dobladas todas y de cuestas tan encrespadas e inaccesibles que
parece ser imposible poder subir por ellas hombres, aun gateando, están todas
labradas y hechos poyos a trechos, donde sembraban sus raíces y maíz para su
sustento, porque la muchedumbre de la gente no dejaba que holgase un palmo
de tierra aunque fuese de muy frios paramos” (Pedro Simón. Noticias
historiales de Venezuela (1626). Caracas: Academia Nacional de la Historia,
tomo II, 1963, p. 240).
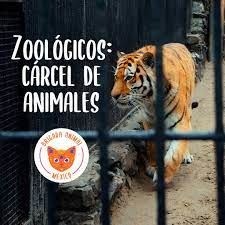
Comentarios
Publicar un comentario